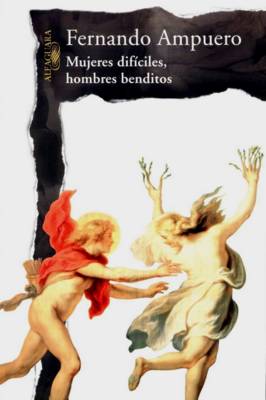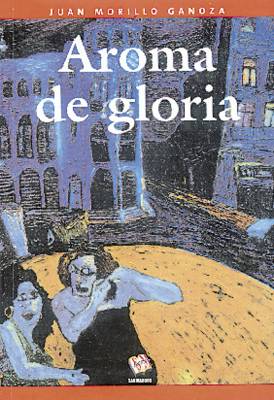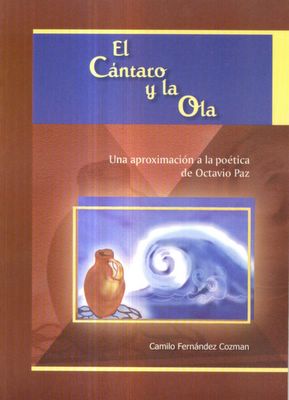José Diez-Canseco. Narrativa completa (PUC, 2005)
Con motivo del centenario del escritor José Diez-Canseco, la Universidad Católica ha publicado su Narrativa Completa, dos tomos que reúnen importantes novelas y libros de cuentos como Estampas mulatas y Duque.
A pesar de ser autor de algunos de los cuentos más conocidos de la literatura peruana, como El Gaviota o El trompo, José Diez-Canseco (Lima, 1904-1949) dedicó casi toda su vida al periodismo, llegando a convertirse en la década del 40 en el columnista más leído del prestigioso diario La Prensa. Por ello, al momento de su temprana muerte, sólo había publicado dos libros de narrativa -Estampas mulatas (1930) y Duque (1934)-, dejando mucho material inédito o disperso en revistas y periódicos. Con motivo del reciente centenario de este escritor, el Rectorado de la Universidad Católica ha reunido por fin toda su narrativa en los dos tomos de José Diez-Canseco. Narrativa completa.
Antes de cumplir los veinte años de edad, Diez-Canseco comenzó a publicar una serie de cuentos en la revista Variedades y a frecuentar a los principales intelectuales y escritores de la Lima de entonces: César Vallejo, José Gálvez, Luis Alberto Sánchez, José Carlos Mariátegui y muchos otros. Como la mayoría de los escritores de su generación –la de Martín Adán y Carlos Oquendo de Amat-, publicó su primera obra verdaderamente importante, el cuento El Gaviota, que algunos consideran una novela corta, en la revista Amauta que dirigía Mariátegui. Ese relato y otro similar titulado El kilómetro 83, conformarían la primera entrega de sus Estampas mulatas (1930).
A estas dos "estampas" iniciales, Diez-Canseco iría sumando otras a lo largo de su vida (aquí se reúnen nueve), las que en conjunto han sido consideradas como precursoras del realismo urbano en nuestro país. Tienen mucho de la vocación descriptiva y del lenguaje de los cuentos criollos de Valdelomar; pero en sus páginas se aborda una temática novedosa para la época: la azarosa vida de los limeños más pobres y hasta marginales. Por eso, como señala Valentino Giannuzi en el prólogo de esta edición, "Las Estampas mulatas están signadas por lo violento, el lenguaje de la calle, la aventura y el afianzamiento de la identidad masculina". Títulos como Jijuna y Gaína que come güebo resultan bastante expresivos.
Paralelamente, desarrolló otras propuestas alternativas, dedicadas a retratar distintos sectores de la sociedad limeña. En 1934 publicó Duque, una novela "en clave" que satirizaba la decadente vida de conocidos personajes de la alta burguesía limeña. Los cambios no se limitaban a los ambientes y personajes, pues Duque es una narración vanguardista, en la que las líricas descripciones de las Estampas... se convierten en modernas enumeraciones: "Luz, perfumes, jazz, mah-jong, plebeyismo, champagne, flirt..."; mientras que el lenguaje de la calle ha sido reemplazado por un español plagado de extranjerismos.
Otra línea narrativa es la de los relatos ambientados en el balneario de Barranco, en el que el autor vivió su infancia y adolescencia. Ahí suceden las acciones de Suzy, escrita en 1930, novela corta que cuenta la experiencia del primer amor entre dos niños, y que inevitablemente nos remite a La casa de cartón. Y también las novelas El mirador de los ángeles, una aproximación al universo femenino; y Las Urrutia, el más ambicioso proyecto narrativo de Diez-Canseco. Ambas quedaron inconclusas y recién serían publicadas en 1974 por el crítico Tomás Escajadillo, el más empeñoso investigador y difusor de esta narrativa.
Gianuzzi, responsable de esta edición, ha incluido una sección de Primeros cuentos, escritos en la década del 20, y otra de relatos de la década del 40; además de las primeras versiones de algunas "estampas" y otros textos testimoniales. Como complementos se incluyen un amplia cronología del autor y una galería con fotografías, retratos y reproducciones de las primeras ediciones de sus libros y cuentos. En suma, esta Narrativa completa de José Diez-Canseco es un valioso aporte bibliográfico que pone al alcance de los lectores una obra considerada entre las fundadoras de la narrativa urbana en el Perú.