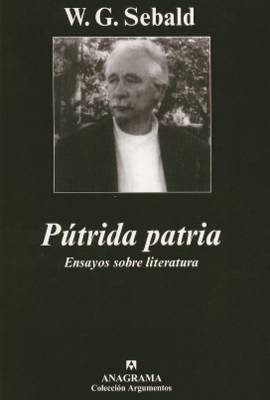
W. G. Sebald. Pútrida patria. Ensayos sobre literatura (Anagrama, 2005)
Autor de una narrativa original, compleja y difícil de clasificar (entre ficción y autobiografía), el escritor W. G. Sebald (1944-2001) murió en un accidente automovilístico cuando su novela Austerlitz (2001) era reconocida como una de las más importantes obras de la literatura europea actual. Austríaco de nacimiento, pasó casi toda su vida en Inglaterra, dedicado a la enseñanza de literatura comparada en la Universidad de East Anglia. En ese país Sebald publicó dos series de ensayos, en 1985 y 1991 respectivamente, sobre obras claves de la narrativa escrita en Austria durante el siglo XX. Estos ensayos han sido recientemente publicados en español en el libro Pútrida patria (Anagrama, 2005).
La primera serie de ensayos, La descripción de la infelicidad, parte de la premisa de “la infelicidad del sujeto que escribe... como rasgo esencial de la literatura austríaca”. Por eso aborda, desde una perspectiva bastante cercana al psicoanálisis, el origen y las manifestaciones de esa infelicidad en novelas como El castillo de Franz Kafka, Auto de fe de Elías Canetti, Helada de Thomas Bernhard o Relato soñado de Arthur Schnitzler, en la que se basó la película Ojos bien cerrados de S. Kubrick. El amor burgués, la unión de eros y tánatos, la alienación, la paranoia y la demencia social en los estados totalitarios son temas que se analizan, con erudición y agudeza, en cada uno de estos textos.
Sebald decía ser enemigo de la crítica literaria actual, de sus métodos y su terminología, y por eso apela en este libro a una amplia cultura humanística (con abundantes citas de psicoanalistas, sociólogos y ensayistas), pero más aun a su propia experiencia como apasionado y riguroso lector de literatura, y a sus conocimientos del arte de escribir novelas. De ahí esa capacidad para interpretar, con lucidez y acierto, incluso aquellos detalles más ocultos y sutiles de las novelas; y también el carácter literario de estos ensayos escritos en una prosa artísticamente trabajada, llena de digresiones, giros imprevistos y oraciones subordinadas, que remite a la narrativa sebaldiana.
En la segunda serie de ensayos –Pútrida patria- ya no se buscan los aspectos psíquicos e individuales sino “los condicionamientos sociales de una visión literaria del mundo”. El problemático siglo XX austríaco (desintegración del Imperio Austro-Húngaro, guerras mundiales, el exilio y holocausto judío) es el contexto a partir del cual se interpretan novelas como La marcha Radetzky de Joseph Roth, Bergroman de Hermann Broch o La repetición de Peter Handke. La implacable revisión de los aspectos ideológicos lleva a Sebald a escribir las páginas más duras de este libro denunciando, por ejemplo (y contra el consenso crítico), lo kitsch y el “revoltijo de mitos” presentes en la obra de Broch.
Como en el caso de los ensayos literarios de Borges, Canetti y Calvino (autores con los que se suele asociar a Sebald) los de este libro son un recuento de escritores y obras determinantes para la formación de su autor y para la elaboración de su “poética” personal. Al respecto, resulta especialmente significativa la primera serie de textos, escrita poco antes de que Sebald se decidiera a dar el salto de la reflexión académica a la creación literaria. Pútrida patria es un valioso conjunto de ensayos sobra novelas esenciales de la literatura europea del siglo XX, además de una provechosa aproximación a la obra de Sebald.
1 comentario:
Copio uno de los ensayos del libro
UN KADDISCH PARA AUSTRIA
Sobre Joseph Roth
Y el conde preguntó al judío: "Salomón, ¿qué piensas del mundo?" "Señor conde", dijo Piniowsky, "ya no pienso nada de nada."
JOSEPH ROTH, El busto del Emperador
En mayo de 1913, el joven Joseph Moses Roth puso un limpio punto final en el instituto alemán de Brody a su infancia y juventud nada libres de cuidados, al terminar con la calificación "sub auspiciis imperatoris", a la cabeza de su promoción, los exámenes del bachillerato. Estaba a punto de irrumpir en el mundo, pasando por Lemberg y Viena, y me parece que en aquel momento dio la espalda con pesar a su patria, aunque aquello a lo que renunció al hacerlo se convirtiera luego para él en símbolo de todos los irreparables negocios desastrosos de que la vida se compone. Sólo en retrospectiva descubrió Galitzia; puso en el lugar de una patria destruida por la guerra, que con la disolución del Imperio había desaparecido definitivamente de los mapas, a un vasto país nostálgico de la Corona. Roth, que cuanto más tiempo pasaba menos conseguía superar esa extinción, recordó en un suplemento cultural, en 1929, el momento mítico en que el imperio de los Habsburgo se hundió "en el mar de los tiempos... con todo su poder armado... tan completamente, tan para siempre como la infancia insignificante, incomparable con el Imperio, de un súbdito". En esa equiparación de un imperio perdido con la infancia perdida se hace manifiesta la relación afectiva característica del melancólico Roth con las derrotas y pérdidas sufridas. Si existe una Tierra Prometida, se encuentra muy atrás en el pasado, porque las palabras "tan completamente, tan para siempre" que dan el tono emotivo en el pasaje citado no se refieren sólo al momento del hundimiento sino que son también el último reflejo de lo que en otro tiempo fue. En cambio el futuro es un espejismo. Es verdad que Mendel Singer cree, como se dice en Job, "aceptando la palabra de sus hijos, que América es la tierra de Dios, Nueva York la ciudad de las maravillas y el inglés el lenguaje más hermoso"; es verdad que se dice que pronto "los hombres volarán como pájaros, nadarán como peces, verán el futuro como profetas, vivirán en paz eterna y, en completa concordia con los astros, construirán rascacielos", pero ni se convence a sí mismo ni convence al lector, porque la parodia está ya inscrita en la perspectiva utópica. Por ello difícilmente pueda extrañar que, apenas una página más tarde, el par de miserables astros y troceadas constelaciones que puede percibir Mendel sobre el reflejo de la ciudad susciten en él el recuerdo "de las estrelladas noches de su patria, los profundos azules del muy tenso cielo, la suavemente curvada hoz de la luna, el oscuro susurro de los pinos del bosque, el canto de los grillos y el croar de las ranas". Tales imágenes recordadas aparecen en la obra de Roth una y otra vez, y casi regularmente vienen con ellas la vasta superficie de la tierra, la Naturaleza animada alrededor, el hombre con el rostro alzado y la carpa estrellada del cielo. Su forma específica recuerda así la poesía hebrea de la Naturaleza, de la que Hermann Cohen ha dicho que "abarca siempre la totalidad del universo en su unidad, tanto la vida en la tierra como los luminosos espacios celestiales". Sin embargo, lo que en la poesía hebrea hubiera podido ser aún un reflejo del orden monoteísta está inspirado en Roth por el escalofrío de la apatridia, que sopla sobre el campo del exilio.
Para Joseph Roth, que se crió en una ciudad en la que los judíos constituían la gran mayoría de la población y que, como recuerda David Bronsen, fue llamada por José II la nueva Jerusalén, la experiencia del exilio comenzó con su llegada a la Nordbahnhof de Viena, con su cuarto subalquilado en la Leopoldstadt y el encuentro con estudiantes nacionalistas alemanes en la universidad. La Primera República, con su creciente antisemitismo brutal, era un territorio sumamente inseguro para un joven literario judío, y tampoco el Berlín de los años veinte, al que pronto se trasladó Roth, estaba muy inclinado a dejar que surgieran en él sentimientos patrióticos. En su extenso ensayo publicado por primera vez en 1927, Judíos errantes, que describe el tren hacia el oeste como un camino equivocado, se dice que para los de fuera "guarda su oscuridad un gueto no menos cruel" cuando, "semimuertos, han conseguido escapar al hostigamiento del campo de concentración". Corría, como queda dicho, el año 1927, y es de suponer que, con el concepto de "campo de concentración", Roth se refería a los campos de acogida y traslado que funcionaban por completo como instalaciones de ayuda, en los que hasta muy entrados los años veinte se alojaba a los judíos expulsados hacia el oeste desde las antiguas zonas austríacas. Sea lo que fuere lo que Roth quería expresar con "las vejaciones de los campos de concentración", el término va más allá de lo que en ese pasaje pretende, no sólo porque el lector conoce el ulterior desarrollo de la historia, sino porque pocos han previsto las cosas tan claramente y con tanta anticipación como Joseph Roth. Si Berlín le permitió aún la ilusión de poder pasar inadvertido como cosmopolita, con cada viaje a provincias le resultaba más claro lo monstruoso e inhabitable que se había vuelto su país de acogida; no en vano solía cortar su nombre, convirtiéndolo en la casi inaudible sucesión de letras "Dtschld.", que da la impresión de ser una metáfora de la falta de cariño. En el viaje al Harz que hizo en 1931 se detiene en un mesón de Halberstadt, y a fin de camuflarse toma una cerveza, se fuma un cigarro y lee el Amtsanzeiger, en el que se hace burla de la democracia. "La ideas del periódico", escribe Roth, "los tranquilizaron", es decir, a los señores de la mesa de al lado, "sobre las mías". Y uno de ellos pareció estar tan contento conmigo que levantó su vaso para brindar por mí. Yo correspondí seriamente... e inmediatamente tomé la decisión de escapar de él." El sarcasmo de Roth no puede esconder que en los ojos del vecino ve ya la amenaza de muerte. Bronsen señala que Roth, a raíz de sus experiencias en Halbertstadt y Goslar, dijo a sus primos: "No sabéis lo tarde que es. Esas ciudades se encuentran a cinco minutos del pogromo." Mucho de lo que Roth puso por escrito en los siete años siguientes, que fueron para él los más difíciles y, al mismo tiempo, más productivos, estuvo dedicado a la liberación simbólica de un mundo del que sabía que estaba ya entregado a la destrucción. Las imágenes literarias del este europeo que Roth nos ha transmitido corresponden a las fotografías que hizo Roman Vishniak inmediatamente antes del llamado estallido de la guerra en las comunidades judías de Eslovaquia y Polonia. Todas muestran signos del final y, en su conmovedora belleza, ofrecen quizá la representación más exacta de la indiferencia moral de los que entonces se disponían ya a su aniquilación.
Se ha argumentado repetidas veces que, en la restitución literaria de la patria, Roth rindió homenaje a un ilusionismo no libre de rasgos sentimentaloides. Nada más contrario a la realidad. Sin duda, Roth pudo, en artículos que, por un cálculo puramente político, escribió para una publicación como Der Christliche Ständestaat, utilizar los medios del reportaje sensacionalista, pero sus trabajos literarios, incluso los mejores logrados, tienen sin excepción una tendencia antiilusionista. Incluso La marcha de Radetzky, que generalmente se considera como su más hermosa obra narrativa, es claramente, como historia de una catástrofe irreversible, una novela de desilusión. En el mejor de los casos, al padre del héroe de Solferino se le permite aún terminar su vida confiado al erario; en cambio, la visión del mundo aportada por el propio héroe convertido en noble se ve sacudida desde su base por la deformación de la sencilla verdad, sancionada por las más altas instancias y para él totalmente incomprensible, en una historia falaz destinada a su piadosa utilización por escolares. El jefe de distrito Von Trotta, que representa a la generación siguiente, cree poder protegerse de las vicisitudes de la vida con un comportamiento sumamente ritualizado, y sólo lo desconcierta la infelicidad cada vez más perfilada de su hijo. Este, el pobre Carl Joseph, se va hundiendo paulatinamente en su guarnición de la frontera, por el amor a las mujeres, por los preceptos del mundo de los hombres, por la interacción entre rouge et noir, por nostalgia y por el aguardiente de noventa grados, que le ayuda a olvidarlo todo. La fuerza motora de la fábula es la gracia del soberano, que no pesa sobre la familia de los Trotta como una bendición sino casi como una maldición, como "una carga de acerado hielo". Toda esa historia es una danza sumamente macabra. "Nosotros ya no vivimos." Con estas palabras descubre el conde Chojnicki al jefe del distrito el horrible secreto de la época y, al final del famoso pasaje en que Roth hace desfilar ante nosotros la procesión del Corpus de Viena, se ve que una especie de función metafísica que simula la vida ha traído ya al ave carroñera. Sin embargo, todo es como antes. Pasa la infantería, y pasan los artilleros, los bosnios, los caballeros cubiertos de dorados y los concejales de rojas mejillas. Sigue medio escuadrón de dragones, y luego aparece, en medio del resonar de clarines, el rey de Jerusalén y emperador del reino apostólico, figura principal de esa exhibición de poder legítimo, con su casaca blanca y un gran penacho de plumas de papagayo en el sombrero, del que dice Roth que se mecía suavemente al viento. A nosotros, los lectores, nos pasa lo mismo que al teniente de cazadores Carl Joseph, que presencia el espectáculo. Nos deslumbra el fulgor de la procesión y no oímos, lo mismo que él, "el aleteo sombrío de los buitres... del águilabicéfala de los Habsburgo sus cordiales enemigos". En general las aves... El ingenio del narrador se sabe muy próximo a ellas. Se oye un graznido débil y ronco en el cielo cuando los gansos salvajes, antes del estallido de la guerra, abandonan anticipadamente su residencia de verano, porque, como dice Chojnicki, oyen ya los disparos. Por no hablar de los cuervos, los profetas entre los pájaros, que ahora, posados a centenares en los árboles, anuncian con sus negros graznidos la desgracia. Comienzan malos tiempos. Pronto, "en las plazas delante de la iglesia, en pueblos y aldeas, sonaban los disparos de quienes ejecutaban rápidamente las apresuradas sentencias... La guerra del ejército austríaco", comenta el narrador, "empezaba con los tribunales de guerra. Días y más días los presuntos traidores y los verdaderos permanecían colgados de los árboles... para escarmiento de los vivos". Por sus rostros abotargados sabe Trotta que son víctimas de esa misma corrupción de la ley y de la carne que reconoce ya en sí mismo desde hace tiempo. No hay nada en esa novela, que continuamente va disipando todas las ilusiones, que acabe en una transfiguración del reino de los Habsburgo; La marcha de Radetzky es más bien una obra totalmente agnóstica, cuyos sombríos acontecimientos, según le parece al teniente Von Trotta, "se hallaban en siniestra relación entre sí, fruto de las maquinaciones de una fuerza gigantesca, odiosa, invisible". Queda abierto a quién se refiere ese personaje antinómico. Sin embargo, lo cierto es que, al final del relato, cuando la fina llovizna incesante envuelve el palacio de Schönbrunn lo mismo que el manicomio de Steinhof, en el que ahora está internado el visionario conde Chojnicki, el orden apostólico y la pura demencia quedan reducidos a un común denominador.
¿Qué significa sin embargo para una conciencia sin ilusiones, de la que sólo podía surgir una novela como La marcha de Radetzky, el concepto que en la obra de Roth es sin duda el que con más frecuencia retorna, es decir, el de patria? Todos los personajes de este autor añoran la patria de una forma o de otra. Unas veces, la patria es "las verdes sombras oscuras de los castaños del parque municipal [que] infundían en la estancia el sosiego fuerte y saturado del verano", otras un lugar que un día se abandona o, como en el caso del artificiero profesional Eibenschütz, el ejército que, como nos comunica el narrador, había sido su "segundo y quizá verdadero Nikolsburg". Puede ser una casa, como la de Josephine Matzner, en la que Mizzi Schinagl se recogió, sabiéndose superior a todos los hombres, o el fondo del océano, al que se ve arrastrado Nissen Piczenik por su insaciable amor a los corales. Sin embargo, para los judíos errantes, entre los que se cuenta Roth y que, como él escribe, tienen sus tumbas por todas partes, la patria no está en ningún lado y, por ello, es la quintaesencia de la utopía pura. Roth la ha extrapolado del absoluto desconsuelo de la Historia y, por medio de diminutas artimañas artísticas, la utiliza para describir precisamente ese desconsuelo. En su prosa hay pequeñas variaciones, intervalos de semitono y cadencias que parecen indicar que, más allá de la infelicidad histórica, que no puede excluirse, debe de haber algo distinto. Roth hizo comprensible ese otro mundo, rodeado de un extraño brillo y resplandor, cuando, sin hacer la menor reducción de su crítica realmente despiadada del comatoso sistema de los Habsburgo, alegorizó el abigarrado imperio al mismo tiempo, de una manera casi casual. La forma que toma su alegoría es la de un mapa de la monarquía en el que, en la imaginación del jefe de distrito, los distintos países de la Corona aparecen únicamente como "inmensas y multicolores antesalas del Palacio Imperial". El término "antesalas", unido a la hermosa multiplicación de colores, indica que ese mapa no representa el mundo real sino los campos de la eternidad, y que sólo se abre la visión escatológica, cuyo topos más conocido es la Jerusalén celestial. A esa trasposición alegórica se une en la obra de Roth otra más. Es la figura del emperador que, como supone el joven Trotta, en algún momento, alguna vez, en un momento muy determinado, envejeció, "y desde aquel momento parecía permanecer encerrado en su vejez helada y eterna, plateada y espantosa, como dentro de una armadura de cristal...". Y luego se dice, en ese mismo lugar: "Los años no se atrevían a atacarlo. Sus ojos eran cada vez más duros y más azules." Benjamin ha descrito la función emblemática del cadáver en la tragedia barroca. Sólo con el cadáver, dice, pudo imponerse la alegorización de la Physis. Una alegorización idéntica la tenemos en la transformación ante nosotros de Franz Joseph en un cuerpo sustraído al tiempo, que sólo celebra aún una especie de supervivencia. En relación con el gran cuerpo político de la monarquía, de muchos miembros y muchos colores, corresponde a ese corpus, reducido casi a su sustancia inorgánica, la condición de una reliquia en la que se ejercita el recuerdo. Roth atribuía a esas reliquias fuerza y eficacia. Por ello, es totalmente consecuente que se le ocurriera el plan de salvar quizá a Austria en el último momento, si se enviaba a Viena al sucesor en el trono en un ataúd.
En la obra literaria de Roth resulta notable, sobre todo, el que, en una época en que la novela se ha desarrollado como género hipertrófico, se vuelva a privilegiar la narración de historias. El arte de la narración, escribe Benjamin, se debe ante todo a la capacidad de poder escuchar ensimismado el tono fundamental que lo recorre todo, ese suave murmullo quizá que también cree percibir Franz Joseph cuando está próximo a su fin. Ese ruido es el que dicta el ritmo del trabajo, y sólo cuando el narrador consigue entregarse por completo a su ocupación surge la impresión tan rara de que el don de narrar procediera de él mismo. Ulrich Greiner ha llamado la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, en la novela Job la narración está tan radicalizada de dentro afuera, que se podría pensar que la historia de Mendel Singer está contada por una instancia que se podría considerar como un super-yo dotado, incluso como uno de los ángeles que acompañan al personaje narrado. De hecho, hay en la obra de Roth pasajes sobre los que parece flotar igual que antes el espíritu del narrador, como si estuviera a punto de encontrar para su historia las palabras acertadas. Ahí está el capitán de caballería Taittinger frente a Mizzi Schinagl en la penitenciaría, que se siente de pronto tan profundamente conmovido por la cabeza rapada de ella, que no sabe qué hacer con sus sentimientos, como nosotros no sabemos qué hacer con los nuestros. Ahí mira el melancólico Anselm Eibenschütz las estrellas, a las que nunca había prestado antes atención, y que ahora, en su infelicidad, le parecen parientes muy lejanos. Y el jefe de distrito, unas horas antes de la audiencia con su fiel retrato imperial, se acerca a la ventana como a una orilla y aguarda a que llegue la mañana como un barco que vuelve a puerto. Esos pasajes que permiten entrever "las márgenes de la eternidad", son ejemplos de una actividad artística que, a pesar de su aparente falta de pretensiones, nuca se contenta con lo superficial. A qué receta debe la prosa de Roth su maravillosa ligereza no se puede decir, como es natural, sin más. Es posible que el trance narrativo en que Roth, evidentemente, era capaz de ponerse, tuviera algo que ver con el consumo de bebidas de alta graduación o, mejor dicho, con su aversión a comer. Como dice Bronsen, a Roth le importaba dar la impresión de que sólo vivía del espíritu. "Desde hace tres años", dijo al parecer alguna vez, "no he hecho ninguna comida". Aunque esto, como todo lo que decía Roth sobre su persona, no correspondiera necesariamente a la verdad, sin duda era algo más que afectación. Roth, por lo menos desde la desgracia de Friederike, sabía que no aguantaría mucho ya. Benajamin ha tratado de investigar la relación entre el gesto de escribir y la proximidad de la muerte. "Igual que en el interior del hombre, con el transcurso de la vida, se pone en movimiento una serie de imágenes –consistente en las opiniones de la propia persona, entre las cuales, sin que se dé uno cuenta, se encuentra uno mismo-, de pronto surge en sus gestos y miradas lo inolvidable y da a todo lo que a él se refiere la autoridad que incluso el más pobre chalán tiene, al agonizar, para los que lo rodean. En el origen de lo narrado está la autoridad". Sin duda esa observación se aplica a las historias narradas por Roth, en las que mucha gente se muere e incluso por encima de las copas de cristal en que los vivos beben aún a su salud, la muerte cruza ya sus sarmentosas e invisibles manos.
Lo que se tematiza bajo estos auspicios no es la Historia sino el curso del mundo, que, como señala también Benjamin, se encuentra fuera de todas las categorías realmente históricas. El otro tiempo del mundo, que es el que importa al cronista que ve pasar los años, uno tras otro, ese tiempo es el de la literatura ingenua; a ella es fiel el narrador Roth, y por ello "su mirada no se aparta... de la esfera ante la que pasa la procesión de las criaturas, en la que, según, la Muerte ocupa su lugar como guía o como el último e insignificante rezagado". Las esferas y relojes de todo tipo tienen especial importancia en la obra de Roth. La voz del narrador apenas acalla su tictac siempre rápido, que advierte ya de los gusanos en la madera. Para el teniente Von Trotta no es un buen signo el que su amigo Max Demant, muerto en duelo, le legue su reloj de bolsillo. Hay demasiado dichos irrefutables sobre el tiempo y el final. Ultima multis, la última para muchos. Ultima necat, la última mata, y otros. Bronsen cuenta que Roth coleccionaba relojes sin plan alguno y que ocuparse de los relojes se convirtió en una manía en sus últimos años. Roth resumió en forma incomparable, en uno de sus últimos trabajos en prosa –apareció el primer fin de semana del mes de abril de 1939 en el Pariser Tagezeitung-, qué tenían los relojes que tanto lo fascinaban El texto, de apenas dos páginas, lleva el título de "En casa del relojero" y está dedicado al misterio del tiempo pasado y que pasa. En la pequeña ciudad en que transcurrió su infancia, así comienza el narrador, había un solo relojero, y en la esfera de un reloj, continúa, con la que los adultos pretendían medir el tiempo que se extendía ante él como un mar sin orillas, había sido para él "un enigma redondo y un poco inquietante". En el transcurso ulterior de este ejercicio preparatorio, tan maravilloso como prosaico, del propio final, el niño que representa al autor, al que todavía no se le permiten los relojes, adivina la relación quie existe entre el continuo deseo de los adultos
"de saber la hora y el pálido espanto con que hablaban de enfermedad, muerte y muertos. Enmudecían en cuanto yo comenzaba a escuchar, escondían la muerte de mí como los relojes, y mi madre me prohibió jugar a los entierros. por eso también, el pequeño cementerio junto a cuyos muros pasaba con frecuencia y en el que, como sabía, estaba enterrado un tío abuelo, siguió siendo un objetivo secretamente deseado, que me propuse alcanzar alguna vez. Un estremecimiento frío y extraño me inundaba. Era el estremecimiento de la curiosidad y el presentimiento. Y en la ciudad sólo había un lugar en que me rozara un presentimiento igualmente innombrable e inexplicable y en el que alguna vez podía entrar: la tienda del relojero."
Restablecer el presentimiento que tenía el niño en la oscuridad de la tienda del relojero, en la que había mil voces que cuchicheaban haciendo tictac, es sin duda lo que el narrador Roth quisiera hacer. Por eso, mientras el relojero se encajaba la lupa en el ojo, miraba la perturbada maravilla de ruedecillas y dientecitos, "como si se mirase por un agujero ribeteado de negro hacia un pasado lejano". La esperanza del relojero, como la del prosista, es poder volver a poner todo en el orden pretendido al principio mediante una intervención diminuta.
En comparación con ese ideal mesiánico, mucho de lo que escribía deberpía parecerle a Roth deficiente o malogrado. En ocasiones se autocritica severamente, de forma realmente escrupulosa. En particular, su trabajo en la marcha de Radetzky suscitó en él dudas difíciles de calmar. "Un día todo sale bien, al siguiente todo es una porquería. todo es taimado y engañosos... Me temo que soy chapucero. ". la preocupación de Roth es que, como el Nissen Piczenik del relato El Laviatán, llegue a traficar con géneros falsos. sabe que la tentación es grande y quie el trabajo del escritor, de forma no distinta a la del impostor, consiste en encontrar una "fórmula que le permita vivir por encima de sus posibiloidades. Así pues, en el campo de la estética hay siempre, en definitiva, una cuestión ética. No en balde arden los corales de celuloide introducidos desde Hungría por el cojeante Jeno Lakatos, si se encienden, con una luz azulada "como la cortina de fuego que rodea al infierno".
Publicar un comentario