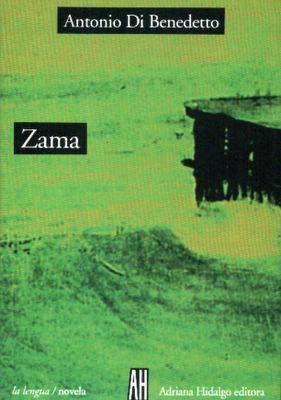
Antonio Di Benedetto. Zama (AH Editores, 2004)
El escritor argentino Antonio Di Benedetto (1922-1986) dedicó buena parte de su vida al periodismo, llegando a ser subdirector del diario Los Andes en su Mendoza natal. Allí comenzó a publicar novelas y libros de cuentos -Mundo animal (1953), El pentágono (1954), etc.-, de una singular calidad y originalidad, que si bien al principio pasaron casi desapercibidos, con el tiempo han sido revalorados, por la crítica y los propios escritores, convirtiéndolo en un autor de culto. Del conjunto de su obra destaca nítidamente la novela Zama (1956), reeditada recientemente por su cincuentenario, una de las “diez novelas más importantes de la literatura argentina” según una encuesta realizada hace poco en ese país.
Zama es una novela histórica, ambientado a fines del siglo XVIII, que cuenta la permanencia de don Diego de Zama, funcionario de la corona española, en un remoto y pequeño pueblo del Virreinato del Río de La Plata, en lo que hoy es Paraguay. Don Diego, hombre culto y refinado, dice estar ahí de paso (ha dejado a su esposa e hijos en Buenos Aires), en espera de un nombramiento importante que lo lleve a Santiago de Chile, Lima o España. Pero ese nombramiento nunca llega y el protagonista se convierte en una “víctima de la espera”, según anuncia el epígrafe. La novela narra esa inútil espera y el irremisible proceso de deterioro, económico, físico y moral de Zama.
Di Benedetto, autor también de guiones cinematográficos, prescinde casi por completo de lo descriptivo y la reconstrucción histórica (ambientes o lenguaje), para centrar la narración en la subjetividad del protagonista, expresada no a través de largos monólogos, como era la tendencia en la época, sino de párrafos breves, a veces de una sola línea, trabajados con rigor y precisión. Hay un acertado empleo de imágenes y elementos simbólicos que van dando a las acciones un cierto carácter onírico; y una actitud sumamente moderna en el recurso a “subgéneros” narrativos en cada uno de los tres capítulos (1790, 1794 y 1799): historia de amor, novela gótica y relato de aventuras, respectivamente.
Así, Zama tiene pocas cosas en común con la novela histórica de los 50’s o con la llamada “nueva novela histórica latinoamericana”, la de Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y seguidores. Por su fuerte carga existencial, la crítica la ha relacionado más bien con La náusea de Sartre o El extranjero de Camus. Juan José Saer, uno de los escritores que más ha contribuido al rescate de la obra de Di Benedetto, afirma que Zama es incluso superior que esas novelas pues, al ser el autor un escritor y no un filósofo, no comparte su carácter de novela de tesis; además de haber sido escrita no en París (el centro mundial del existencialismo) sino en una pequeña ciudad argentina.
La obra narrativa de Di Benedetto se interrumpió abruptamente en marzo 1976, cuando fue secuestrado por la dictadura militar que comenzaba a gobernar a Argentina. Durante año y medio el escritor estuvo encarcelado, sin saber el motivo, sometido a golpes y torturas de todo tipo. Una vez liberado, pasó a vivir en el exilio en USA, Francia y España. Recién en 1985 retornó a su patria, poco antes de su muerte. Y aunque eventualmente volvió a la literatura, no lo hizo con el brío y la originalidad de antes de su terrible experiencia. Zama es su obra cumbre, una novela excepcional cuya valoración crítica continúa creciendo con el paso de los años.
2 comentarios:
Copio algunos pasajes de la novela.
Año 1790
Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría.
Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba.
Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae.
Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos.
Ahí estábamos, por irnos y no.
Con ser tan mansa, cuidábame de la naturaleza de esta tierra, porque es infantil y capaz de arrobarme y en la lasitud semidespierta me ponía repentinos pensamientos traicioneros, de esos que no dan conformidad ni, por tiempos, sosiego. Hacía que me diese conmigo en cosas exteriores, en las que, si a ello me resignaba, podía reconocerme.
Esos temas quedaban sólo para mí, excluidos de la conversación con el gobernador y con todos, por mi escasa o nula facilidad para hacer amigos íntimos con quienes explayarme. Debía llevar la espera y el desabrimiento en soliloquio, sin comunicarlo. Como me lo decía ese a veces insolente Ventura Prieto, que se me arrimó aquella tarde, por cierto que no buscándome, sino yendo al azar. Consideraba que, en esta tierra llana, yo parecía estar en un pozo. Me lo dijo una vez, y más de una, lo dijo a otros, descuidándose de lo que todos sabían: que fui gallo de riña o al menos dueño de reñidero.
Apareció precisamente cuando me entretenía el mono y se lo enseñé, para distraerlo y atajar que me preguntara qué esperaba ahí. Y él, Ventura Prieto, que era inferior a mí, caviló un momento, como si buscara el medio de apabullarme en materia de curiosidades o descubrimientos. Luego me refirió una de esas que él llamaba investigaciones y yo ignoro si lo eran pero que, por sospechosas de insinuar comparación, me desconcertaban, dejándome repercusiones que podían superar lo sufrible.
Dijo que hay un pez, en ese mismo río, que las aguas no quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas; aún de un modo más penoso, porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces, tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre los otros peces. Sólo sucumben, dijo también, cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento.
Yo había seguido con viciada curiosidad esta historia, que no creí. Al considerarla, recelaba de pensar en el pez y en mí a un mismo tiempo. Por eso invité a Ventura Prieto a que regresáramos y retuve mis opiniones.
Procuré ocupar la cabeza en el motivo de mi caminata, en el hecho de que yo esperaba un barco, y si un barco entraba en él podría llegar algún mensaje de Marta y de los niños, aunque ella y ellos no vinieran, ni nunca hubiesen de venir.
4.
El gobernador me entregó un incomprensible caso. Nada más me solicitaba que consulta y al pedido me atuve. No quise pensar si él, el gobernador, tenía o no autoridad para sacar de la cárcel a un reo, convicto de asesinato, y hacerlo ir a mi despacho con sólo un guardián al costado a «explicarme la situación», de modo de ver «por dónde y cómo procede la exención de cargos». Se imponía atenderlo y no darme por enterado de cómo llegó a mí ni con qué alta recomendación y designios del recomendante. Era preciso que yo cuidase mi estabilidad, mi puesto, justamente para poder desembarazarme de él, del puesto.
Era preciso que oyese al preso, lo cual en pocos momentos se me pintó imposible, por cuanto no es posible oír a quien no habla. Estaba cerrado, no con dureza, sino con ausencia, en callar sobre el meollo de la cuestión, esto es, la trama de su delito.
El guardián, con mucho comedimiento, de atrás del preso me advirtió que debíamos temer una crisis de llanto o no sé qué desgarramiento de orden sentimental.
No era, pues, un individuo temible, sino un quebrantado.
Por ahorrarme la escena que, quizás, yo mismo había provocado con la desnudez del interrogatorio y el fastidio que me sobrevino demasiado pronto, lo dejé solo, con el guardián que, más que vigilarlo, parecía hacerlo objeto de su protección.
En el intervalo, creo que por cambiar de humor, pasé al cuarto donde trabajaba Ventura Prieto. Le narré el caso de mudez que había dejado tras la puerta.
No tuve que arrepentirme, pues Ventura Prieto, con un no desdeñoso «Así no andará», me pidió autorización para tratarlo y ayudarme.
Merced a una sonrisa de amigo, que bien podía parecerlo por asemejarse escasamente a lo que se supone sea un funcionario, Ventura Prieto pudo hacer que ese espíritu clausurado se entregara brevemente.
La mirada baja, una respetable pesadumbre gravando el acento de su voz, dijo aquel mozo que fue apuesto y estaba prematuramente marchito:
Yo era un tenaz fumador. Una noche, con espanto, observé que me había nacido un águila de murciélago...
Se interrumpió.
Con la escasa declaración nos inquietó lo suficiente como para desear que no enmudeciera de nuevo. No lo hizo. Había advertido que las palabras no respondían enteramente a su pensamiento y procuraba, mediante un repaso mental, una justa coordinación. Muy luego, recomenzó y compuso su discurso.
Yo era un tenaz fumador. Una noche quedé dormido con un tabaco en la boca. Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía: me había nacido un ala de murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad busqué mi cuchillo mayor. Me la corté. Caída, a la luz del día, era una mujer morena y yo decía que la amaba. Me llevaron a prisión.
No habló más.
Compartimos su silencio.
Con los ojos indiqué al guardián que podía conducirlo de regreso.
También Ventura Prieto dijo que yo debía hallar la forma de salvarlo.
Se lamentaba de no haber visto el cuerpo acuchillado de la mujer morena. Quería saber por dónde la cortó.
11.
[...]
Debía acudir al despacho. No me hacía mal saberlo, porque permanecía bajo la influencia del sueño y de la mano blanca, otro sueño. Mal me causaba, eso sí, que lo real me resultase inasible y, si una mujer venía a mí, lo hiciera en sueños, nada más.
¿Nunca sería el visitado del amor? No el amor de Luciana, si es que lo conseguía, sino el de una mujer de otras regiones, un ser de finezas y caricias como podía haberlo en Europa, donde siquiera unos meses hace frío y las mujeres usan abrigos suaves al tacto como los cuerpos que cobijan.
Europa, nieve, mujeres aseadas porque no transpiran con exceso y habitan casas pulidas donde ningún piso es de tierra. Cuerpos sin ropas en aposentos caldeados, con lumbre y alfombras. Rusia, las princesas... Y yo ahí, sin unos labios para mis labios, en un país que infinidad de francesas y de rusas, que infinidad de personas en el mundo jamás oyeron mentar; yo ahí, consumido por la necesidad de amar, sin que millones y millones de mujeres y de hombres como yo pudiesen imaginar que yo vivía, que había un tal Diego de Zama, o un hombre sin nombre con unas manos poderosas para capturar la cabeza de una muchacha y morderla hasta hacerle sangre.
Yo, en medio de toda la tierra de un Continente, que me resultaba invisible, aunque lo sentía en torno, como un paraíso desolado y excesivamente inmenso para mis piernas. Para nadie existía América, sino para mí; pero no existía sino en mis necesidades, en mis deseos y en mis temores.
21.
[...]
Después, mientras caminaba, el seso me entregó servida la decisión de tomar una vez a Luciana. Lanzaba en exploración razonamientos supuestamente capaces de fortalecerme en mi anterior actitud prescindente y era como luchar contra una resolución de todo mi cuerpo, muy anterior y severamente imperativa.
Era ya una fiebre de hacerlo y su pujanza aceptaba no obstante conjugarse con la cautela que me dictaba el instinto.
Buscaba yo provocar, con mesura, aquel amor comunicativo que me entregó Luciana en algún tiempo. Hice aventureras las palabras y, en los diálogos, Luciana se arriesgó por la picada que ellas abrían.
Ocurrió, una de las veces, que un lacito que lancé, como exento de propósito definido, me trajo caza mayor.
Le dije que la juzgaba mujer incapaz de afectos profundos porque no me explicaba que se hubiese privado de los hijos. Eso a la mujer escuece, pero supe contenerle una réplica directa mediante un tono zumbón, de humorada, y el desvío inmediato hacia un tema paralelo ajeno a ella.
Fingí enterarme a esa altura del sistema que usaban las indias mbayas para eliminar la perspectiva de un nacimiento, que consistía en ejercer presión con sus propios dedos sobre ciertas partes del cuerpo. Esto distrajo a Luciana del planteamiento inicial. Me refirió que ella había presenciado, en el campo, el bárbaro procedimiento; era algo diferente: se sometían al curandero, que les aplicaba puntapiés en zonas delicadas con un ensañamiento tan brutal como eficaz.
Después de contármelo, Luciana recapacitó brevemente. Me preguntó, con tristeza, si yo pensaba que ella recurría a esos métodos u otro semejante. Le dije que no.
Entonces supe, por su boca, cuál era la causa de que no tuviera hijos. Supe, también, por qué Luciana no amaba a su marido.
El padre de Honorio era indiano. Regresó enriquecido a su tierra, dejando en América a su único vástago, de quince años de edad y administrador de estancia y casa. El muchacho sufrió atropellos que, sin embargo, su débil existencia logró soportar con estoicismo e incluso sobrepasarlos, asegurándose mando y fortuna. Pero el padre, tras haberlo desamparado tan niño, le impuso aún la carga del matrimonio sin consultar su opinión y preferencia. En España, el autoritario anciano convino con su propia hermana el casamiento de la hija de ésta, Luciana, con Honorio. De resultas de ello, Luciana, a los once años de edad, estaba comprometida en matrimonio con su primo, Honorio, de veintidós. Nada se le dijo hasta tener sus quince años. Entonces se iniciaron los preparativos para la boda, concertada por cartas-poderes. A los diecisiete viajó a América para reunirse con su desconocido amo y esposo.
Cuando describía las costumbres de las indias mbayas, Luciana estaba tan suelta y animada, tan sin recato nombraba ciertas partes, que escuchándola tuve la sensación desagradable de que se confundía y me hablaba como si yo fuese una mujer.
Sin embargo, la historia de su matrimonio, que era penosa pero no susceptible de causar vergüenza, fue para ella como una entrega, obligada e irremediable, de algo que afectase su pudor.
Percibí sin tardanza que toda esa intimidad que había puesto en mis manos se mudaría luego en recelo y rechazo. Estaba autorizado, también, para temer su hostilidad.
Entonces, ignoro si conmovido o temeroso de que me abandonara nuevamente, me juré respetarla tanto como ella quisiese ser respetada.
[...]
23.
Nunca, nunca más tuve un beso de Luciana. La partida estaba organizada con tal minuciosidad que fue posible en el primer barco que bajó hacia el Plata, y con tanta anticipación que yo no entendía cómo pude ser la persona más próxima a Luciana e ignorar lo que ya a muchos había trascendido.
Es que yo permanecí excesivo tiempo asimilado por Luciana y ajeno a la vida de mi contorno.
Ella impuso que nos despidiéramos en el jardín. «A la vista de todos», proclamó.
Pero no a la vista del marido, por completo posible, ya que, durante aquella semana final, lo distinguía o creía distinguirlo, cerca y preciso, o lejos y ligeramente confundible, en todos los lugares donde un hombre podía estar, como si en cada uno de ellos tuviese algo que componer o alguien a quien estrechar la mano. Recelaba yo de que, aún, antes de partir, se diera de frente conmigo y quisiera toserme. Por que no me viera, entonces, me escabullía de tal manera que tropezaba con él en cada piedra.
Luciana impuso lugar y se imponía a sí misma un tono de abnegación heroica, que yo consentía imponiéndome, a mi vez, el aire melancólico del abandonado irremediable. Mi doble fondo se regocijaba del viaje: no pasaría ya esos peligros de las convocatorias sin provecho.
En ambos todo era, en ese momento, ridículo y exterior. Yo lo entendía, pero Luciana no, de modo que acató mi simulación como verdad y quiso corresponderme volviéndose humilde, entregándome, por fin, la pulpa de sus sentimientos.
Me dijo Luciana que ningún otro hombre, como yo, supo buscarla sin pensar en la carne, y por eso yo había sido y sería siempre el predilecto de su corazón.
Me hizo tanto bien este juicio ajeno a la realidad que arriesgué todo por confirmarlo:
El predilecto, sí. Gracias, Luciana. Pero ¿también el único?
Eres tanto para mí, soy tan tuya y sólo tuya, que te habría dado lo que nunca me pediste, si me lo hubieras pedido.
Mordió un sollozo, me apretó arrebatadamente las dos manos y, sin facilitarme tiempo para la menor reacción, se alejó hacia las habitaciones.
Fue la única visita que concluyó sin protocolo. Me dirigí solo hacia la puerta.
Le creí que me amaba. No exigía simulación de la pureza. Aceptaba simular que podía ser impura. Por eso era fuerte: su juego era más sutil y perfecto que el mío.
Hacia el Plata, después a la mar y hacia España, donde nunca fui más que un nombre anotado en papeles, se extendería un pensamiento, una sensibilidad humana impregnada de mí. Alguien, en Europa, sabría quién era yo, cómo era Diego de Zama, y lo creería bueno y noble, un letrado sabio, un hombre de amor. Estaba dignificado.
Para Luciana, mi pureza constituía una noción antigua y permanente. Yo dudaba, aún, entre creerla pura o no. Podía elegir. Y elegí una fe redentora de su concepto y su honor.
Comprendí que ella era más candor y desesperación que mujer.
En todo caso, se negaba a ser carne y vencía. Era más libre que yo.
Año 1794
Me remontaba a la idea de un dios creador. Un espíritu que no hacía pie en nada, capaz de establecer las leyes del equilibrio, la gravedad y el movimiento. Pero su universo era una rotación de bolillas, mayores o menores, opacas o luminosas, en un espacio preciso, como recortado por el alcance de una mirada, en el cual el sonido resultaba inconcebible.
Entonces, por mis necesidades, el dios creador tomaba la figura de un hombre, que no podía ser verdaderamente un hombre, porque era un dios, ajeno y remoto. Un anciano de melena y barba blancas, sentado en una roca, que contemplaba con cansancio el universo mudo.
Sus cabellos eran de siempre blancos. Había nacido anciano y no podía morir. Su soledad era atroz. Aciaga.
Como un dios no puede crear dioses, pensó crear al hombre, para que éste los creara.
Creó entonces la vida. Pero antes de crear al hombre, hizo las culebras, los gérmenes de la peste y las moscas, dio fuego a los volcanes y removió el agua de los mares. Precisaba extirpar el tormento y una cierta cólera que la soledad había puesto en su corazón.
Después realizó una obra de amor: el hombre, y lo rodeó de bienes.
Pero el dios fracasó, porque el hombre creó multitud de dioses que no miraban bien al primero y no sólo se repartieron el universo, sino que algunos de ellos impusieron hegemonías. El mayor fracaso del dios consistió en que podía ver al hombre, pero el hombre no podía verlo a él, no podía devolverle ninguna de sus miradas enternecidas de padre.
El dios quedó solo e irritado. Dejó que los frutos del bien se multiplicaran por sí mismos o por obra del hombre; mas no eliminó los males y desde entonces, para manifestar su presencia, se complacía en agitarlos, ora aquí, ora allá. Otros dioses advenedizos le ayudaban.
Quise ser padre. Ser padre nuevamente, con hijo allí mismo, donde yo estaba, que pudiese entregarme una mirada de cariño cuando yo pusiese en él mis ojos y mi desolación.
Emilia, la mujer que me atendía, una española viuda y pobre, que no me superaba en edad pero sí en carácter, se resistió y me insultaba en cada ocasión que yo volvía sobre mis propósitos.
Por cuidar apariencias, yo conservaba mi cuarto en la posada, aunque dormía en su rancho, con ella, naturalmente.
Una noche, lunar, muy pasada la medianoche, estábamos desvelados y sin gusto el uno por el otro. Emilia gárrula y yo con el pensamiento en mi teogonía, el oro del Perú y los caballos de las carreras. Ella hacía el inventario de los parientes que había perdido, y en realidad, creo, no le quedaba ninguno. Este cálculo ha de haber sacado, porque de pronto se echó a llorar y me dijo que yo era su único y último amparo, que me quería más que a su marido difunto y otras confidencias plañideras y ablandadoras. Me besó mucho en la boca y esa noche fue la primera de la cuenta, hasta ser madre.
En el tiempo de las náuseas, ni yo la toleraba ni ella me soportaba. Sólo me daba acceso cuando le llevaba dinero, en oportunidades cada vez más ralas, porque mis disponibilidades eran ya muy magras y debía administrarlas con sabiduría.
El niño nació enteco, sin duda porque la madre había gastado todas sus energías hacia afuera, gritándome.
Esta tarde me he comprado "Zama", en una edición de Alfaguara. Después de leer tu reseña, aún tengo más ganas de leerla (hoy, también me he comprado un libro de Pàmies, que ya he leído, así que mañana le tocará el turno a "Zama"). Señalar que me ha gustado la comparación con la obra de Camus. A Saer lo he descubierto hace poco, y lo estoy leyendo todo lo que puedo, es decir, lo que encuentro en las librerías y bibliotecas, que lamentablemente es poco. A Sensini, digo a Di Benedetto, lo conocí gracias a Bolaño. Perdón por alargarme tanto.
Sergio H.
Publicar un comentario