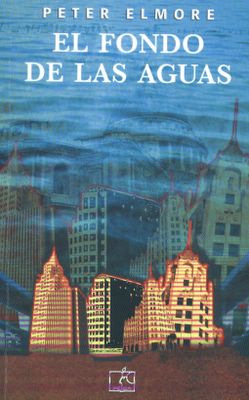
Peter Elmore. El fondo de las aguas (Peisa, 2006)
El crítico, ensayista y narrador Peter Elmore (Lima, 1960) continúa en su tercera novela, El fondo de las aguas (Peisa, 2006), la exploración del policial y la novela negra realizada tanto en Enigma de los cuerpos (1995) como en Las pruebas del fuego (1999). El protagonista del relato esta vez es Santiago Urbay, un solitario e insomne profesor de matemáticas que encuentra a Pablo Montes herido en la calle y lo lleva a una posta médica. Después de eso, Montes desaparece sin dejar ningún rastro, y son Santiago y Sonia -la hija de Montes- quienes lo buscarán tenazmente, a pesar de los peligros y amenazas, descubriendo algunos de los aspectos más sórdidos de la tugurizada ciudad en que viven.
Escrita con corrección, tanto en lo que respecta al lenguaje como a la trama (con la dosis de sorpresas y peripecias que el género requiere), la novela llama más la atención por las descripciones de esa ciudad innominada (pero fácilmente identificable con Lima) en la que imperan la corrupción y la violencia. Y cuyos habitantes son casi todos seres marginales: los miembros de la Secta del arca; la Dama Griega, conductora de un programa nocturno en la radio que congrega hasta a vampiros humanos; o el asesino en serie cuyo rasgo más notorio es el gran lunar que le cubre la cara. No menos extraños son aquellos que detentan el poder, desde el misterioso millonario Clemente Almada hasta los militares que mantienen la ciudad en un permanente estado de sitio.
Con estos elementos, la novela parece tener bastante en común con algunas publicadas recientemente en el Perú por escritores jóvenes, como Hotel Europa (2005) de Luis Hernán Castañeda. Pero mientras en esa narración lo fantástico e “irreal” provenía del imaginario de la cultura de masas (cómic, cine y rock), la ciudad de El fondo de las aguas es más literaria y está en la línea de la ficticia Santa María, en la que Juan Carlos Onetti ambientó gran parte de sus relatos. Y también de la Lima tal y como fue descrita por Ribeyro en los libros Los gallinazos sin plumas y Los geniecillos dominicales, algunos de cuyos personajes y episodios son trasladados, a manera de homenaje, a esta novela.
Además, Elmore ha intentado darle otra dimensión a la historia. No es casual que el nombre del protagonista sea el de la obra teatral Santiago, que Elmore creó junto con el grupo Yuyachkani. Si aquel era un personaje religioso resemantizado en los Andes, el de la novela es un “Santiago urbano”, un justiciero que se traslada no en caballo sino en un viejo automóvil marca Fairlane (“sendero justo”) y que representa a la razón, la memoria y la verdad. El complemento de este insomne es Sonia: el amor, el perdón y el sueño. De ahí que la ciudad de la novela resulte una especie de versión onírica de la Lima de hace unos años, incluidos los atentados, las desapariciones, el poder corrupto y hasta las llorosas imágenes de la Virgen.
Esta última dimensión, ubicada entre la alegoría (lo esquemático y cerrado) y el símbolo (lo abierto y susceptible de diversas interpretaciones) parece ser la que más trabajo le ha costado al autor. Y aunque algunos personajes secundarios sean claramente alegóricos (desde el nombre) y Santiago resulte menos logrado que el Adrián Alcántara de Las pruebas del fuego, Elmore sale bastante bien librado del reto. El fondo de las aguas es una novela audaz y una original aproximación literaria a los sucesos de muestra historia reciente.
1 comentario:
Copio las primeras páginas de El fondo de las aguas
I
La luz viaja a 300,000 kilómetros por hora y la estrella más cercana está a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta ¿En cuánto tiempo llega uno de sus rayos a la superficie de la Tierra?
Releyó el problema que había escrito para el cuestionario y puso el cuaderno negro junto a la lámpara del velador. En el otro lado del mundo la luz llegaba, después de una caída de 8 minutos, a iluminar el campo y las ciudades. La de la luna, una menguante y bloqueada por la neblina, era la que a esta hora apenas si definía el contorno de la costa, más allá de la última línea del alumbrado, pero en la habitación un foco de 60 vatios despedía, sin parpadear, un fulgor amarillo. Al lado del cuaderno negro había una caja de cartón donde, en vez de zapatos, había documentos y papeles. Sacó de ella un carné universitario y se quedó mirándolo detenidamente, absorto y encorvado en el filo de la cama sin tender. Urbay Benavente, Santiago Miguel. La foto estaba un poco borrosa, y quizás por eso en ella no se parecía mucho a sí mismo, pensó. El sello de agua deformaba la mejilla derecha, los colores se habían desleído con el manoseo y el tiempo: habían bastado catorce años para que la imagen se viese tan antigua como las de los álbumes de familia en los que aparecen, sobrios o sonrientes, tíos abuelos o primos segundos a los cuales uno nunca alcanzó a conocer o sólo vio en bodas y velorios, esos parientes cuyo olvido o muerte no importan ni dejan ningún rastro. Había descubierto a media tarde, por casualidad, fichas y papeles de su época estudiantil, cosas inútiles y gastadas en esa caja donde creía que sólo guardaba su partida de nacimiento y su certificado de bautismo. En la foto llevaba todavía raya al medio; fue antes del receso, porque en esa temporada cambió su modo de peinarse, aunque no el largo de su cabello. No sabía entonces que, por envidia o un error burocrático, estaría pronto en el número de los expulsados. De nada le sirvió ingresar entre los diez primeros. En todo caso, la universidad ya no ofrecía cursos ni otorgaba títulos. Después de la última reorganización, el campus fue lotizado y distribuido en diez institutos tecnológicos: pasar delante de sus edificios lo hacía sentir envejecido, más allá de sus años. A la costumbre de ir a la peluquería todos los meses sólo quiso volver mucho después, poco antes de cumplir los treinta. A su madre, con seguridad, le habría dado gusto el cambio, hasta el final lo fastidiaba con la letanía de que esa melena estaba bien para vagos, no para gente instruida y de respeto. Se acordaba bien de su manera de hablar, de sus giros anticuados y un poco provincianos. Leyó, escuchándose: “Urbay Benavente, Santiago Miguel”. Según ella, había salido con voz de barítono, igual que su papá: eso y el nombre había heredado de él, aparte de un posible futuro diabético.
Faltaba poco para que cayera el primero de noviembre, que desde sus recuerdos de infancia era la fecha para acompañarla al cementerio. le vinieron a la memoria los quioscos de las flores, el olor a aceite recalentado y a fruta ya casi descompuesta en las carretillas de la entrada principal, el estanque cubierto de lotos y nata verde cerca al cuartel donde quedaba el nicho con la lápida del Jesús sentado, triste, al pie de una alameda de cipreses. A su madre la habían cremado: así era la ley ahora. Volvió a fijarse en su cara de hace catorce años, cuando tenía veintiuno. Desde otra cuadra del malecón vino rebotando el eco de una voz eufórica o colérica, que no alcanzó a distraerlo.
Ladró un perro, roncamente. ¿Soñar con ladridos significaba algo? Al levantarse, el catre gimió como un animal herido.
En uno de los diarios de la tarde había leído una nota sobre el cementerio. Unos doscientos gallinazos anidaban al fondo, junto a lo que estaban por las acequias. Desde ahí volaban a los basurales de la otra orilla para pelearles la basura a los chancheros, sin darles tregua ni dejarse ahuyentar a pedradas. En otras épocas, cuando los amenazó la extinción, tenían fama de pájaros tímidos y torpes, fáciles de cazar a hondazos. Los reintroducidos, en cambio, sabían sacar las garras.
La única ventana del cuarto estaba cerrada, pero uno de los cristales se había roto la quincena anterior y su hueco lo tapaba ahora un rectángulo de plástico pegado con gutapercha. Con la escasez de vidrio, quedaría en esa condición por una buena temporada. La poca brisa que se filtraba por ahí no conseguía despejar la atmósfera enmarañada, agreste, del dormitorio. A ese aire cargado de tabaco negro y olor de ropa sucia, nutrido de aromas rancios, se acostumbraba su olfato después de soportarlo unos minutos. Al rato de estar adentro le era indiferente, como la compañía de un gato dormido o el latido mecánico de un reloj. Aun así, nadie aparte de él tenía permiso de entrar allí. Le hubiera dado vergüenza que alguien visitara su cueva.
De la calle vino, encrespándose al acercarse, el contrapunto de dos voces ebrias. las dos eran de hombre. Una gruesa, baja; la otra, áspera y destemplada. Escuchó un insulto, seguido de una réplica que no alcanzó a entender, pero dicha en un tono menos hostil, casi conciliatorio, y la prisa irritada de unos pasos sobre la vereda. Unos segundos después, cuando el fragor de los desconocidos empezaba a destejerse en la distancia, le llegó el estrépito de una botella rota, como un latigazo de vidrios en la noche. Habría mirado por la ventana, pero era preferible no tocarla y además ya se había perdido la novedad de esos escándalos. “La fauna de la cantina”, pensó, “siempre la misma historia”.
A él no le molestaba la bulla de los borrachos. Llevaba tres meses sin dormir, aunque se pasara las horas tirado en la cama y con las luces apagadas. La culpa del insomnio no podía echársela a los juerguistas.
En el carnet no llevaba anteojos. Estaba mirando un punto fijo, sin parpadear, con una expresión entre seria y desconfiada, como si anticipase una broma de mal gusto. La mirada no se había desdibujado, era lo único que se dejaba reconocer bien. En cambio, a la frente la borraba una especie de resplandor cadavérico, demasiado blanco, mientras que la sombra de su cabeza en la pared de atrás se confundía con la oscuridad de su pelo, creando el efecto de una melena absurdamente tupida. Una mala foto, ése nunca había sido él, ni siquiera entonces. Prendió un cigarrillo y con la llama del encendedor quemó maquinalmente, sin premeditar, la cartulina. Ardió unos segundo. Soltó el carnet cuando la candela le pellizcó las yemas de los dedos.
El olor a chamusquina se impuso fugazmente a los otros hedores de la habitación. Después se disolvió en ellos.
“Recién son las dos. Cuatro horas más para que amanezca”, dijo en voz alta. “Era martes”, pensó, “mal día para casarse o embarcarse”. No tenía planeada ninguna de las dos cosas, así que igual daba.
En la mesa de noche, junto al cuaderno de las preguntas para la academia y la botella de vino tinto que había convertido en lámpara, estaban las llaves del auto y su billetera. Las metió en un bolsillo de su casaca, manoteó distraídamente la ceniza que ensuciaba una de las mangas y se dispuso a salir. El rumbo no importaba, ¿acaso iba a alguna parte?
En este preciso instante un niño se entretiene haciendo volar una cometa que está exactamente sobre su cabeza y a treinta metros de sus manos. La cometa se desplaza, paralela al piso, a una velocidad lateral de tres metros por segundo. Cuando esté a cincuenta metros del niño, ¿a qué velocidad se desenrolla el pabilo en las manos de éste?
Aunque se había quemado el foco del corredor, no bajó las escaleras tanteando en la oscuridad. Había memorizado una vez, por entretenerse, el número de peldaños: cuatro hasta el descanso, el resto eran doce. Pisaba sin titubear, como a plena luz del día, pero tomó la preocupación de no hacer ruido y de usar su control de la alarma porque le constaba que don Arturo y doña Elvira tenían el sueño liviano. Tenían, además, oído de tísicos y un horror enfermizo a cualquier ruido dentro de su casa, en especial después del crimen de los Robayna. No le costaba nada ser considerado con ellos, con más razón aún si el cuarto se lo alquilaban casi gratis.
Por lo mismo, abrió la puerta principal despacio, con sigilo. Antes, tuvo cuidado de comprobar que la alarma quedaba activada. Pensó que si alguien en la esquina lo viese ahí, justo en ese momento, creería que era un ratero o quizás un muchacho saliendo de su casa sin permiso, a escondidas. Se acordó de un refrán que no había oído en mucho tiempo: “De noche todos los gatos son pardos”. Eso se dijo, murmurando, mientras cruzaba al otro lado del umbral.
El viento que subía hasta el malecón no era el mismo de mar adentro. Tampoco como el de abajo, en la orilla, donde descargaban los tubos colectores, porque al trepar los acantilados se iba contagiando el olor de la basura que los volquetes vaciaban en los salientes. De todas maneras, lo recibió con ganas y se llenó los púlmones de él. “A falta de aire puro”, pensó, “hay que conformarse con éste”. Alguna ventaja tenía ser vecino del Pacífico: uno vivía entre la tierra y el agua, de cierta forma en un límite. Sería parecido, por ejemplo, si acampara en na cumbre o construyera la última casa antes del desierto. Aunque la verdad era que había gente már adentro, viviendo en la flota abandonada después de la quiebra de las navieras; vistas a la distancia en días de poca neblina, esas barriadas parecían buques fantasmas y, si uno se acercaba un poco más, daban la impresión de ser boyas enormes. Sólo cuando uno podía ver las proas carcomidas por la herrumbre, alcanzaba también a ver las bolicheras y chalanas que daban servicio de transbordo a los invasores.
De noche, en cambio, no se deja distinguir más que el contorno brumoso de la costa. Mejor estar en tierra, al menos cuando ha oscurecido. Los árboles botan monóxido, es cierto, pero el aire no es tan malsano como antes del crepúsculo.
Publicar un comentario