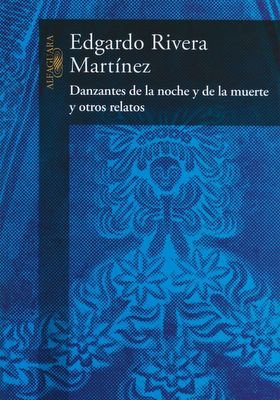
Edgardo Rivera Martínez. Danzantes de la noche y de la muerte (Alfaguara, 2006)
La obra literaria de Edgardo Rivera Martínez (Jauja, 1933) es una de las más logradas expresiones de un mestizaje feliz, de la armoniosa conjunción entre las tradiciones culturales occidentales y andinas. Entre las características más distintivas de la narrativa del autor está el marcado aliento poético, tanto por lo trabajado del lenguaje como por el tipo de personajes y ambientes descritos. La crítica ya ha destacado las cualidades poéticas de la novela País de Jauja (1993), pero resultan aún más notorias en los cuentos de este autor, como se puede comprobar en Danzantes de la noche y de la muerte y otros relatos (Alfaguara, 2006) libro que reúne lo más reciente de la producción literaria de Rivera Martínez.
La mayoría de estos once cuentos nos presentan a personajes solitarios, marginales al entorno en el que viven, y que encuentran –a veces sin buscarlo- un lugar más apropiado en algún tipo de mundo alternativo. En Una diadema de luciérnagas, el primer cuento, Elías es un orfebre limeño ya retirado, quien pasea todas las tardes por las riberas del río Rímac, cerca de la estación de Desamparados. Ahí descubre a un extraño personaje, al parecer un rey salido de un cuadro del siglo XVI, que usa la diadema del título y realiza incomprensibles rituales. Finalmente, Elías tiene que aceptar que no es sino una reencarnación de ese personaje y que debe continuar por el resto de su vida con esos rituales.
Entre los mayores aciertos del relato están el buen manejo del ritmo narrativo, el empleo de términos deliberadamente anacrónicos y el desarrollar las acciones en el gris y neblinoso y centro de Lima. Así se crea la atmósfera apropiada para el desenlace fantástico. Igual de irreales e indeterminados son los universos hacia los que buscan evadirse los protagonistas de los cuentos Juan Simón y Ese joven que te habita. Una variante interesante se da cuando los protagonistas provienen de esos mundos irreales (y por lo tanto son más fantasmas que seres humanos) y está en Lima sólo de paso, como en Jezabel ante San Marcos y El enigma de los zapatos.
Los mejores cuentos son aquellos en que el escape de los protagonistas forma parte de una búsqueda personal, un retorno a esas raíces –identidad, mitos y tradiciones- que en la narrativa de Rivera Martínez suelen estar relacionadas con lo andino. Eso es precisamente lo que sucede en El retorno de Eliseo y también en Danzantes de la noche y der la muerte, relato que remite al conocido Ángel de Ocongate (1986), pues cuenta la historia de un grupo de danzantes que recorren la sierra yendo de una fiesta patronal a otra. Pero en realidad se trata de un grupo de fantasmas que no pueden dejar de preguntarse “¿A que se debe esta merced de la muerte que nos permite retornar a la vida para bailar esta danza?”
En el extremo opuesto se encuentran los relatos en que los mundos alternos están marcados por el simple exotismo (Ariadna, Juan Simón), por un idealismo demasiado esquemático y elemental (Ese joven que te habita); o ambos, como en Mi amigo Odysseus. Pero incluso en estos casos, la excelente prosa, el oficio y el riguroso trabajo literario, logran que los cuentos mantengan un cierto nivel de calidad y resulten de interés para los lectores. Danzantes de la noche y de la muerte es un buen libro que continúa la línea narrativa de Ciudad de fuego (2000) y reafirma a Edgardo Rivera Martínez como uno de los más importantes escritores peruanos de la actualidad.
1 comentario:
Copio el cuento que da título al libro.
Danzantes de la noche y de la muerte
Soy el primero en llegar al paraje de Huaquián al atardecer, con el tamborcillo, la flauta, el atado de prendas. Ataviado ya, con el sombrero inclinado hacia adelante y ceñido el rostro por un gran pañuelo de seda color escarlata. Y aguardo, en el silencio de este sitio, sentado junto a un árbol. Transcurren los minutos. Sé que es gris y velado, en la sombra, el fulgor con que arden mis pupilas. Toco mi frente, seca, afiebrada. Yo, Amadeo Marcelo, el burgalés que vino y se quedó en esta tierra para siempre, y la hizo más que suya. Músico desde muy joven y después danzante, ahora en este paraje cercano al pueblo de Sincos, en el corazón de los Andes. Al cabo de un rato se oyen unos pasos, y no tardan en aparecer la vieja y cansada figura de Mateo Yauri, y luego, más apagadas aún, las de Asunción Poma y de Irineo González. Silenciosos, inclinan por un instante la cabeza, a modo de saludo, y se apoyan en una tapia. Calzan como yo las botas con cascabeles y las medias de seda, y visten el ropaje negro y rojo, y traen puestos los sombreros y los adornos de la danza. Reunidos en esta fecha, como hace seis años, los que alguna vez fuimos bailantes de Cónsac, para la fiesta de este pueblo. Esperamos todavía, y pronto surgen de la penumbra Tadeo Yáñez, Rigoberto Pachas, Abdulio Yancas, y ellos también saludan. Sí, ya estamos los siete del conjunto. Me levanto, pues, y sin una sola palabra, pues no es necesaria, ya que sabemos muy bien de dónde y para qué venimos, busco y les alcanzo los pañuelos con que cubrirán en parte su rostro, como yo, cada uno de color diferente. Pues no soy sólo depositario de la música y del poder de convocarlos, sino además quien debe asignarles esa garantía de participación en la cuadrilla. Se colocan, pues, esas prendas, y aseguran cintas y cascabeles. Y cuando están ya listos, nos ponemos en marcha sin decir una palabra, yo detrás, por el sendero orillado de agaves y retamas. Hay luna nueva, y por momentos se muestra, por entre las nubes, su arco de plata. Se ve allá la vaga y obscura silueta de las montañas, al otro lado del valle, con sus cimas nevadas, y el río abajo, en sombra. Unos minutos más adelante oímos ya los primeros estallidos de cohetes allá en la plaza, y la música de la orquesta de arpa y violín, entrecortada por el viento, pues sopla uno intermitente, que trae un olor de pajonal y de collados. Y así, hasta que llegamos a la entrada del pueblo, donde nos acogen unos niños y uno que otro adulto, que al parecer nos esperan. «¡Los bailantes! ¡Han vuelto los bailantes de Cónsac!», exclaman y retroceden para anunciar nuestra aparición, que se suma a la de años anteriores. Los danzantes a los que toman por los de ese alejado caserío, cerca de Aramachay. Nos detenemos, pues, y yo dispongo en voz baja el orden de nuestro ingreso. Tú, Tadeo, irás en primer lugar, y tú Irineo detrás... Y mientras continúo, ellos y los demás me escuchan y se sitúan en la forma que indico, y así, sin que se suspenda para nada mi soliloquio, que es a la vez recuento y entrecortado acompañamiento, doy comienzo a la música, la ancestral música de la wankadanza. Y allá vamos, cuadrilla sin nombre, en la que toco a la vez, como es de estilo, la quena y el tamborcillo, de modo rítmico, insistente. ¡Danzad, pues, viejos amigos, en esta noche en que volvemos del polvo y del olvido! Pues ¿quién ha de acordarse de ti, Tadeo Yáñez, si hace más de cuarenta y cinco años que finaste, arriero como eras, y negociante de ollas y de cántaros? Acabaste en una noche de rayos, cortando camino para estar en una fiesta a la que no llegaste nunca. Nadie se acuerda ya de ti, y menos tus nietos, y es en vano que disimules con el pañuelo lo que queda de tu rostro. Y tampoco de ti, Rigoberto Pachas, danzante que fuiste también de Tunantes y Huacones, hace ya tantos años, y que finaste de tercianas en Comas. Y menos aún de ti, Irineo González, tejedor y candilero en Paccha, y de vosotros, Asunción Poma, José Orellana, Abdulio Yancas, difuntos hace más de cinco décadas. Y tampoco se han de acordar de mí, Amadeo Marcelo, nacido en un pueblo de Castilla, y más tarde seminarista en el convento de Ocopa, y que dejé, joven como era, laudes y maitines, llamado por la vida. Me afinqué en este lado del valle, vi el baile y me fascinó su obsesiva y primordial cadencia, y con los que ahora me acompañan formamos un conjunto y comenzamos a ir de fiesta en fiesta por las comunidades en las que aquel se estila, oficiando yo, a pesar de mis orígenes , de conductor y músico. Y así, hasta que en una ocasión, luego de bailar tres días y tres noches, ebrio no de aguardiente sino de danza, finé hace más de cuarenta y nueve años. Mas tal habría sido, allá en el reino de las sombras, mi nostalgia de lo bailado, que una noche, por extraña concesión de la muerte, me alcé de la tumba y supe que me sería dado juntar por una noche a esos antiguos compañeros, como yo extintos, pero que como yo amaron lo que ahora nos congrega. Asombrado dejé, pues, la sepultura, y retorné a este sitio, en la entrada de Sincos, pueblo donde nos lucimos, yo con el ropaje de tañedor y bailante con que fui enterrado, preguntándome, por más que intuyera la respuesta, por qué había sido yo el elegido. Llegué y con la voz y el pensamiento y la voz convoqué a los danzantes de la cuadrilla, sabiendo como sabía que eran todos ya difuntos. Y no sin asombro de mi parte, a pesar de que lo presentía, ellos se fueron apareciendo, uno a uno, sorprendidos por cierto y como en sueños, y también con el ropaje con que por su voluntad, al igual que yo, bajaron a la tumba. Y así regresamos, un año sí y otro no, a esta fiesta de junio, y con ello a una nueva conmemoración de esas noches.
Nos ponemos, pues, en marcha. ¡Danzad, amigos! Oíd lo que dicen esos moradores: «¡Están allí, los de Cónsac!» Pues eso es lo que creen, y que para esta ocasión nos reunimos y acudimos a la festividad del patrono de este pueblo. Y se acercan y nos acompañan, e incluso algunos tocan por un instante nuestros atavíos, como si quisieran cerciorarse de que en verdad somos nosotros. Y así, muy acompañados, avanzamos por la calle principal, en una penumbra cortada por uno que otro farol, y entramos en la plaza. Plaza hermosa, con esos arcos encalados y el atrio de piedra, y la vieja iglesia de una sola torre, modesta pero vistosa, y allí al lado el cabildo, con su balcón corrido, lleno ahora de gente. Solo nuestra música se oye, pues los demás ejecutantes, al vernos y reconocer quiénes somos, han callado. Alumbran, cambiantes y desiguales, en los puestos de venta, los mecheros de aceite, velas y candiles. Y al centro de aquella, encendida no hace mucho, una gran fogata. Avanzamos con lentitud, por el gentío, sin que se interrumpa ni por un momento nuestra danza, pues no dejo de tocar, tañedor acaso el más genuino, aun chapetón como soy, de cuantos aquí se han oído. El músico cuyos dedos, fuertes mas también sensitivos, sostienen con tanta facilidad y tocan a la vez la flauta y el tamborcillo que llaman tinya. Noche clara, pues brillan en lo alto, despejada ya una parte del cielo, la luna nueva y algunas estrellas.
Por momentos, sin afectar en nada la melodía que ejecuto y cuyos compases marco, vuelven a mí, silenciosas, las preguntas: ¿A qué se debe esa merced de la muerte que nos permite retornar a la vida, aunque solo sea por unas horas, para bailar esta danza? ¿Solo a la nostalgia y al amor que tuvimos por ella en vida? ¿A su ancestral significado? Y ¿por qué soy yo el elegido para llamar y conducir el conjunto? Interrogantes a las que se suman otras: ¿Sois realmente como fuisteis iglesia, atrio y arquerías? ¿Surtís del mismo modo fontana central y puquios de los alrededores? ¿Sois los mismos caminos de Jauja, de Yauricocha, de Julcamarca? Preguntas que se suceden en mi mente, como en las ocasiones anteriores. Sí, soy ese Amadeo Marcelo del que hablé hace un momento, venido a estas tierras impulsado por lo que creí una vocación religiosa, y por ello corista en Ocopa. Mas lo dejé todo, repito, y me convertí en mozo fiestero, galán, y a la vez, acaso por atavismo, en contemplador ensimismado de paisajes. Amadeo Marcelo, que por largas temporadas abandonaba el pueblo en que me establecí e iba por los montes, desvanecida ya casi toda memoria de España, en pos de la música y la danza. Rememoro todo aquello, una vez más, mientras toco y mis hombres prosiguen con lo suyo. Y damos así, casi sin advertirlo, una vuelta y otra por la plaza, y estamos una vez más ante los arcos. Bailan mis difuntos como felices ovejuelas. Callados sí, pero ¡cuán felices!
Transcurren las horas, y poco a poco vanse apagando las lámparas, y extinguiéndose la hoguera, mas no se marcha, no, la gente que acompaña nuestro baile. Se diría incluso que nos sigue aún más fascinada. Algunos alcanzan a percibir, presumo, el muy débil pero espectral claror que irradian nuestros cuerpos, mas no se espantan, pues sin duda lo atribuyen a la particular calidad de nuestra ropa, y en todo caso lo que importa no es el halo, sino el ritmo, el paso. «¡Bailad, viejos!», los exhorto en voz por fuerza muy baja, pero ellos me oyen, «y seguid fielmente la música que toco, que tiene tanto del rumor de los manantiales como del silbo del halcón y de la nieve! ¡Seguid, Mateo Yauri y Asunción Poma, que tan hermosamente danzabais en las fiestas de Parco y de Canchayllo, y os asombrasteis cuando os topasteis con este chapetón que también lo hacía! ¿No medimos nuestros pasos, a modo de competencia, en un escampado? No, no hubo vencedor, sino que los tres, a los tañidos de Braulio Quispe, danzamos esa vez sin pausa».
Llega ya la madrugada, y con ella el fin de nuestra visita. Y por eso, danzando extienden las manos mis amigos, y los sinqueños nos alcanzan puñados de hojas de coca en señal de reconocimiento y de respeto. Completamos una vuelta más y tomamos luego la vía que recorrimos a nuestro ingreso. Síguennos aún unos pocos lugareños, pero luego uno a uno se van quedando, y estamos ya solos cuando llegamos a este claro, donde hace unas horas nos reunimos. Nos detenemos y pongo fin al tañido. Nos sentamos, pues, yo a un lado, y vosotros en torno. Y todos me dais hojas de coca, y yo las recibo, puestos a un lado flauta y atambor. No habláis, ni hablaré yo, pues sabemos lo que corresponde, y callados han de ser tanto nuestros encuentros como nuestras despedidas. ¿Qué podríamos decir? ¿Contarnos cuán gris es la vida de la muerte? ¿Rememorar esa juventud tan remota? ¿Asegurar que volveremos al cabo de dos años? No, mejor es seguir así, en silencio, y en silencio llevar a nuestras bocas una que otra hoja, en despacioso rito. Y, es entonces, como si de pronto retornara a nosotros un fugaz hálito reconfortante, que se suma al de la música escuchada, y que en mi caso ayuda a sostener mi monólogo. Tarde es ya, y falta poco para el alba. Es llegada la hora de separarnos. Os levantáis, pues, uno a uno, y en silencio os quitáis de los rostros los pañuelos, y los ponéis a un lado. Y a medida que los dejáis allí, es como si se diluyera, a pocos, la materia de nuestros cuerpos. Me miráis, con ojos aún más hundidos que los de hace un rato, y en los que se mezclan sin duda resignación y melancolía. Me miráis e inclináis la cabeza, y hacéis un vago gesto con las manos, y comenzáis después a iros, uno tras de otro, como vinisteis. Y yo también me apresto y reúno los pañuelos, y guardo flauta y tambor, mi sombrero y cascabeles, todo en el atado. Y sin saber con seguridad si me será concedido convocaros otra vez, y sin formularme más preguntas, echo a andar a vuestra zaga, hacia la noche sin término que es la nuestra.
* * *
Publicar un comentario